
|
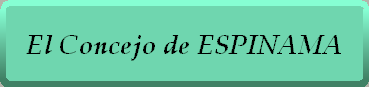
|
LOS PAPELES DEL ARCÓN (I)
En la iglesia vieja de Espinama existía en los primeros años del siglo XX un arcón con libros y documentos viejos entre los que se encontraban, como veremos, algunos de gran valor histórico y literario. El siguiente texto, publicado en 1921, nos describe el arcón y nos da cuenta de cómo su contenido estaba a disposición del que lo quisiere coger. Reproduzco el texto íntegro ya que considero de interés también los detalles que se aportan de la iglesia vieja, de la celebración de la misa en aquellos tiempos, etc. El párroco protagonista de la historia debía ser don Eulogio González Orejas, que lo fue de Espinama entre 1880 y diciembre de 1920 en que falleció. He aquí el relato:
«Íbamos a los Picos de Europa. Mediaba ya septiembre. Llovía mucho y nos hubimos de quedar en Espinama, al pie de los pelados montes de epopeya, a la espera de que quisiera el sol romper un día las nubes para permitirnos subir. Es este lugar de Espinama el más humilde, el más abrupto y el más bello que quepa imaginar. Perdido en un rincón de España que es a la vez Cantabria, Asturias y León, se llega allí por caminos de cabras, dejando atrás Congarna, Beares, Baró, San Pelayo, Camaleño, Cosgaya, al lento y temeroso andar de los caballos, que hay que descabalgar a veces y llevar de la brida, por miedo de caer, ginete en ellos, a lo profundo de algún barrancal. Tierras de frío, de sombra, de leyenda y silencio; ni aun se oye el piar de un pájaro; quizás de cuando en cuando, al atajar leguas y leguas por el Monte Oscuro, sentís un repentino crujir de matorrales como si un oso fugitivo los desgajase en su torpe carrera. Tan solamente, siempre, en lo hondo de su cauce, inacabable grieta abierta en la montaña por el hacha de Dios, va el Deva repitiendo su murmullo pausado, cual los versos iguales y monótonos de algún romance viejo.
 Es domingo, y entramos a misa en Espinama. El pueblecito entero, unas noventa o cien personas, se ha congregado a cumplir el precepto en la pobre iglesuca, sobre cuya espadaña penden, mustias y desgarradas por la lluvia, unas azules banderitas de papel con que se se engalanara para recibir al obispo de León, que en estos días anda por la montaña como un prelado recio y apostólico de los tiempos antiguos, montado en su hacanea tradicional y mansa, haciendo la visita pastoral. El templo es humildísimo: un exiguo rectángulo, presidido por un retablo mísero, bello en su tosquedad aldeana, y, en las dos paredes fronteras, dos altarcitos más. Por no sabemos qué excepción de la liturgia, el cura, aunque es domingo, lleva casulla negra. Es un ancianito muy seco, muy enjuto, todo serenidad y sencillez, que da la sensación de haber nacido allí, de haber vivido siglos y siglos arraigado a aquel suelo; con la faz ocre, de color de tierra, y la cabeza llena de nieve de los Picos. Cuando llegamos, ha acabado la Epístola y, vuelto hacia el concurso atento y rudo, hace pausadamente, con verbo familiar y vacilante, la plática dominical:
Es domingo, y entramos a misa en Espinama. El pueblecito entero, unas noventa o cien personas, se ha congregado a cumplir el precepto en la pobre iglesuca, sobre cuya espadaña penden, mustias y desgarradas por la lluvia, unas azules banderitas de papel con que se se engalanara para recibir al obispo de León, que en estos días anda por la montaña como un prelado recio y apostólico de los tiempos antiguos, montado en su hacanea tradicional y mansa, haciendo la visita pastoral. El templo es humildísimo: un exiguo rectángulo, presidido por un retablo mísero, bello en su tosquedad aldeana, y, en las dos paredes fronteras, dos altarcitos más. Por no sabemos qué excepción de la liturgia, el cura, aunque es domingo, lleva casulla negra. Es un ancianito muy seco, muy enjuto, todo serenidad y sencillez, que da la sensación de haber nacido allí, de haber vivido siglos y siglos arraigado a aquel suelo; con la faz ocre, de color de tierra, y la cabeza llena de nieve de los Picos. Cuando llegamos, ha acabado la Epístola y, vuelto hacia el concurso atento y rudo, hace pausadamente, con verbo familiar y vacilante, la plática dominical:
-Esto, ya digo, es porque no tenéis temor de Dios… El demonio, ya digo, está siempre al acecho…
Sigue la misa, que canta el buen párroco y que contesta el pueblo a coro. En el presbiterio, a ambos lados, tres filas de blandones envían, diluída, hasta los pies del templo, una tenue luz fantasmal. Sobre las gradas del altar mayor están arrodillados los niños lugareños; llenan las mujerucas el centro de la nave, y al fondo, tras la pila bautismal, los hombres se amontonan en la estrecha tarima que viene a ser el coro. Nosotros, temerosos de que nuestra profanidad turbe el sosiego de la santa misa, nos hemos acercado a un banco que hay cerca de la puerta y nos arrodillamos junto a él. Es un antiguo banco, de esos macizos bancos de nogal, nobles reliquias del puro arte español, sobrecargados de pasmosas tallas de grifos, angelotes, rosetones y cruces florecidas, lo mismo en el respaldo que en el arcón que les sirve de asiento. La belleza del mueble venerable nos atrae aun más que el mismo emotivo espectáculo de aquel austero rito popular, ingenuo y primitivo. El mohoso herraje de la cerradura está falto de aldaba, y nos tienta el misterio del arcón. Primero con astucia de chiquillos traviesos y curiosos, después con osadía de casi bandoleros, levantamos la tapa un poquitín, luego un poquitín más, una vez, varias veces… Vemos difícilmente entre las semitinieblas del recinto. El arcón está lleno de libros, de papeles…
En esto, ha concluido la misa. El viejo párroco de la cabeza blanca ha bendecido en el altar mayor un ancho plato de madera lleno de pedazos de pan. Un grave hombre del pueblo, alto y enjuto, a modo de seglar preste o mayordomo, va presentando el plato a cada circunstante y brindándole el pan simbólico y fraterno. Cada cual toma un trozo. El mayordomo se acerca a nosotros también. Y ha debido de ver nuestra maniobra, porque al par que nos tiende la rústica bandeja, nos habla llanamente:
-¿Le gustan los papeles viejos, señor?
-No, no, señor… Sí… Es decir, era sólo curiosidad… -tartamudeamos, azorados.
-Luego, si quiere, los verá. Usted es el que vino antiyer de Potes a los Picos, ¿no?
Es amigo del guía, de aquel montañés viejo de Tresviso, ágil como un rebeco, que va a llevarnos a las cumbres peladas y que en las monterías regías de otro tiempo le hablaba de tú al rey Alfonso XII. Por el guía sabe a qué hemos ido allí.
Y cuando soñolientos, callados y cansinos, calzándose en el atrio los zuecos que al penetrar dejaron apareados en la puerta, por no turbar con su chocleo el respeto de la casa de Dios, van saliendo de ella los pobres feligreses, me conduce el hombre a trabarme en grata y campechana plática con el venerable pastor. Hablamos de aquel mundo sosegado y perdido en medio de los montes; de aquella iglesia patriarcal y bucólica; de mi curiosidad por el arcón, los libros, los papeles…
-Ah, sí, hijo mío, los papeles, los libros… ¿Gusta de eso?… Tómese los que quiera. Llévelos todos, si por esas veredas quiere y puede llevarlos… Algo curioso hay. Siglos tienen algunos… Toda la vida se estuvieron ahí. Sesenta años, ya digo, habrá que los conozco, cuando vine a la iglesia. Algo tomé yo de ellos. El Manual de confesores, de Martín de Azpilcueta… Un sermonario de San Juan Crisóstomo… Y no es que la elocuencia de la sagrada cátedra, ya digo, sea de mucho provecho en estas zahurdas… Margaritas, ya digo, margaritas ad porcos… ¡Pobres hijitos míos!... Vea, vea lo que le place… Ahí había de perderse, puesto a que la polilla acabe de horadarlo y lo coman ratones. Allá anda todo abierto y sin cuidado de hurtos, que por acá, ya digo, no hay quien sepa leer.
»
(continuará...)
© Gabino Santos

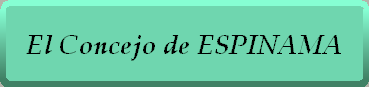

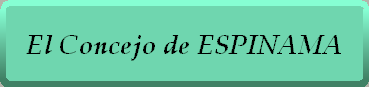
 Es domingo, y entramos a misa en Espinama. El pueblecito entero, unas noventa o cien personas, se ha congregado a cumplir el precepto en la pobre iglesuca, sobre cuya espadaña penden, mustias y desgarradas por la lluvia, unas azules banderitas de papel con que se se engalanara para recibir al obispo de León, que en estos días anda por la montaña como un prelado recio y apostólico de los tiempos antiguos, montado en su hacanea tradicional y mansa, haciendo la visita pastoral. El templo es humildísimo: un exiguo rectángulo, presidido por un retablo mísero, bello en su tosquedad aldeana, y, en las dos paredes fronteras, dos altarcitos más. Por no sabemos qué excepción de la liturgia, el cura, aunque es domingo, lleva casulla negra. Es un ancianito muy seco, muy enjuto, todo serenidad y sencillez, que da la sensación de haber nacido allí, de haber vivido siglos y siglos arraigado a aquel suelo; con la faz ocre, de color de tierra, y la cabeza llena de nieve de los Picos. Cuando llegamos, ha acabado la Epístola y, vuelto hacia el concurso atento y rudo, hace pausadamente, con verbo familiar y vacilante, la plática dominical:
Es domingo, y entramos a misa en Espinama. El pueblecito entero, unas noventa o cien personas, se ha congregado a cumplir el precepto en la pobre iglesuca, sobre cuya espadaña penden, mustias y desgarradas por la lluvia, unas azules banderitas de papel con que se se engalanara para recibir al obispo de León, que en estos días anda por la montaña como un prelado recio y apostólico de los tiempos antiguos, montado en su hacanea tradicional y mansa, haciendo la visita pastoral. El templo es humildísimo: un exiguo rectángulo, presidido por un retablo mísero, bello en su tosquedad aldeana, y, en las dos paredes fronteras, dos altarcitos más. Por no sabemos qué excepción de la liturgia, el cura, aunque es domingo, lleva casulla negra. Es un ancianito muy seco, muy enjuto, todo serenidad y sencillez, que da la sensación de haber nacido allí, de haber vivido siglos y siglos arraigado a aquel suelo; con la faz ocre, de color de tierra, y la cabeza llena de nieve de los Picos. Cuando llegamos, ha acabado la Epístola y, vuelto hacia el concurso atento y rudo, hace pausadamente, con verbo familiar y vacilante, la plática dominical: