
|
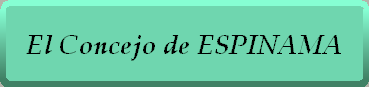
|
LOS PAPELES DEL ARCÓN (y III)
Ver primera parte.
Ver segunda parte.
A que sonara más el nombre de Espinama y llegara hasta América, hasta Colombia en concreto, contribuyó otro hecho: en 1931 el historiador colombiano Enrique Otero D’Costa publica un libro en el que incluye una nota a pie de página en la que menciona Espinama como lugar en el que existían documentos interesantes sobre la conquista de Nueva Granada. «En letra menuda apunta que un médico conocido suyo, en un viaje que hizo al norte de España, más exactamente a un pueblecito en Cantabria, había visto dentro de un arcón que servía de asiento a los fieles, unos manuscritos que el cura le había dicho trataban de cosas muy interesantes sobre la conquista del Nuevo Reino de Granada. También recuerdo que en dicho pie de página, Otero D’Costa invitaba al cónsul colombiano en Madrid a que averiguase de qué se trataban esos manuscritos hallados en esa iglesia remota, pues bien podrían tratarse del propio "Compendio"», refiriéndose al "Compendio historial de las conquistas del Nuevo Reino de Granada" escrito por Gonzalo Ximénez de Quesada, uno de los conquistadores.
Quien escribe lo entrecomillado es otro historiador, Germán Hermida, que en la Revista Número, de Colombia, cuenta sus "Correrías tras el «Compendio historial» o la perdida confesión de Ximénez de Quesada (1574 - 2000)". Así, tras relatar cómo se encontraba en Pekín, cómo busca el nombre que a la postre era "Espinama", cómo llega a Madrid y de ahí a Santander y a Santo Toribio, donde el encuentro con el fraile que resulta ser párroco de Espinama le decepciona, cuenta su estancia en Espinama de este modo:
 «El paisaje del valle de Liébana en otoño es conmovedor. Las escarpadas montañas que rodean la región se conservan grises hasta sus cumbres y ni una sola planta puede sostenerse o crecer sobre aquellas empinadas paredes. Aquellos picos y montañas, algo teatrales, se asemejan a un perfil de cartón recortado y teñido con témpera gris para el decorado de una obra. Los campos sobre los cuales avanza la carretera son en cambio de un verde encendido, sobre el cual vacas y cabras se ceban. Espinama apareció finalmente construida en una hondonada, a un lado del río que había estado bordeando desde que entré en La Liébana. Un pueblo perdido como todos los de este valle secreto, que sufre en invierno cuando la nieve cierra la salida por el cañón, quedando aislado del resto del mundo.
«El paisaje del valle de Liébana en otoño es conmovedor. Las escarpadas montañas que rodean la región se conservan grises hasta sus cumbres y ni una sola planta puede sostenerse o crecer sobre aquellas empinadas paredes. Aquellos picos y montañas, algo teatrales, se asemejan a un perfil de cartón recortado y teñido con témpera gris para el decorado de una obra. Los campos sobre los cuales avanza la carretera son en cambio de un verde encendido, sobre el cual vacas y cabras se ceban. Espinama apareció finalmente construida en una hondonada, a un lado del río que había estado bordeando desde que entré en La Liébana. Un pueblo perdido como todos los de este valle secreto, que sufre en invierno cuando la nieve cierra la salida por el cañón, quedando aislado del resto del mundo.
Un escalofrío se me anidó en el cuello y me hizo aferrar aún más fuerte el timón, ¡por fin! Si un capítulo de nuestra historia se encontraba escondido entre estas casas de piedra, lo hallaría. Mariana podía pensar que yo me preocupaba inútilmente por los muertos, pero lo cierto es que intento hacerles justicia. Había sangre derramada de por medio y una que otra dignidad por restituir. Era necesario aclarar algunas victorias y vergüenzas silenciadas.
Aún no eran las ocho de la mañana cuando entré en Espinama. Parecían casas construidas a un lado de la carretera, y no había plaza principal o algo que se le pareciese. Dejé el carro sobre la propia vía y alisté mi cámara. No había recorrido aún la primera cuadra cuando una anciana abrió la verja de su casa para sacudir un tapete. Me recibió con una sonrisa encantadora, correspondida de inmediato por un saludo en ese castellano del centro de Colombia, que conserva aún de manera insólita el acento, tono y vocabulario de los que hace cinco siglos cabalgaron por primera vez esas tierras.
—¿Vienes de América? —me preguntó mientras castigaba el tapete con un bastón.
—Sí, de Colombia. La verdad es que vengo a Espinama buscando unos papeles viejos, que vieron hace algunos años en la iglesia.
La anciana reflexionó por un instante y se rascó la cabeza, compartiendo por un momento mi búsqueda.
—Espera, llamemos a José —me explicó mientras hacía sonar el timbre de la casa contigua.
Entre marcos de piedra labrada, un par de hombres que rebasaban largamente en edad a mi espontánea anfitriona se asomaron por las dos ventanas frontales de la casa. Ella alegó que el joven buscaba alguien que le diera razón de unos papeles antiguos, unos manuscritos que estaban en la iglesia y que trataban de Colombia. Examinando la ruinosa casa, advertí tras ella una silueta que empujaba una carretilla de madera que era una verdadera pieza de museo. La figura, encorvada por el peso y los años, era un trabajador tan anciano como aquellos en las ventanas, quienes se declaraban ignorantes sobre papeleos. Con la sensación de haber caído en un pueblo que se extinguiría pronto, me apresuré a preguntarles a aquellos entrañables campesinos si conocían a alguien del pueblo que hubiese trabajado en la iglesia antes que el actual cura. Golpeando su bastón contra el asfalto, la señora mencionó sonriendo a un tal Francisco Rojas. Impaciente y medio ahogado, la interrogué sobre su paradero. Los viejos de las ventanas callaron pero del fondo, sosteniendo su carretilla centenaria, el anciano trabajador comentó en voz alta: «En el cementerio, hijo… Está podando el prado y arreglando las flores». Mi anfitriona y los que ventaneaban señalaron al tiempo sobre la ladera, al otro lado del río, una arboleda bajo cuya sombra descansaban sus familias, amigos y otros que ya se habían ido. Sin detenerme corrí hacia el riachuelo, crucé el puente con la cámara golpeándome rítmicamente la espalda y luego de remontar una cuesta franqueé una entrada metálica, justo bajo aquellos frondosos árboles vestidos para el otoño.
Francisco Rojas, arrodillado sobre las tumbas, no respondió a mi llamado; tuve que acercarme y prácticamente gritarle sobre un hombro. Sin duda el dedicado jardinero era, entre todos con los que había hablado en el pueblo, el que más cerca estaba del cementerio. Me sostuvo la mirada por unos segundos, como tratando de reconocer algo familiar en aquel extraño. La luz de uno de sus ojos se había extinguido y su lento caminar al acercarse denunció un cuerpo que escasamente se mantenía en pie. Inclinándome sobre su oído izquierdo, hice mi primer intento:
—Don Francisco, ¿cómo está? —le pregunté, temiendo que el volumen hubiese sido demasiado alto.
—¿Cómo? —respondió mientras se despojaba de una boina raída por el uso.
—Que cómo se encuentra? —insistí, en lo que en realidad era un tanteo por saber dónde comenzaba a escucharme.
—Bien, gracias; ¿quién es usted?
—Soy un historiador que viene…
El anciano, que había perdido el movimiento de uno de sus ojos y apenas lo conservaba en el resto de sus miembros, pareció comprender perfectamente lo que acababa de decirle, pues no esperó a que terminara. Con su ciclópea pupila brillándole y con un tono intempestivamente entusiasta, agregó:
—¿Historia? Claro que conozco. Primera guerra mundial, los aviones, las trincheras, ta, ta, ta, ta. La segunda fue peor…
Sabía que no podía permitirme el desespero. Era cierto que el cura había sido inútil en Santo Toribio y también lo era el que los tres viejos no mostraron la menor señal de conocer o haber oído hablar de los manuscritos. Todos habían coincidido, antes de que corriese hacia el cementerio, en que el único que podía dar razón de los objetos de la iglesia era este venerable anciano que continuaba hablando de tanques y bombas. Así que sabía que debía tratarlo con delicadeza, que aquella sordera y pequeños delirios no serían los que me impedirían encontrar las letras perdidas de Ximenez de Quesada.
—Don Francisco, don Francisco… Espere.
El anciano detuvo su eufórica enumeración de tipos de armas y morteros de la década de los cuarenta, para guardar silencio y cogerse la oreja con la mano izquierda.
—Don Francisco —le dije vocalizándole pegado al oído—, vengo desde Colombia en busca de unos papeles que estaban en la iglesia hace un tiempo. ¿Trabajó usted en la iglesia?
—Colombia, el viejo Nuevo Reino de Granada; queda lejos… Claro que ayudé en la iglesia desde siempre. Fui monaguillo y sacristán de mi padre, Dionisio Salmuera, que Dios tenga en su gloria.
Esa era la persona que había soñado interrogar desde la primera vez que leí el pie de página de Otero D’Costa unos años atrás, era él a quien venía buscando desde el otro lado del mundo; aquella mirada inerte tendría que arrojar luces sobre un sombrío episodio de nuestro pasado.
—Don Francisco, escúcheme bien, tómese su tiempo para responder. En la iglesia había un arcón, un baúl sobre el que se sentaban los feligreses. Dentro de ese arcón había unos papeles viejos, unos manuscritos antiguos; ¿sabe dónde están? Hablaban de América, del Nuevo Reino de Granada, unos papeles viejos, ¿recuerda?
El anciano removió con el pie un grupo de hojas caídas sobre el piso que comenzaban a podrirse. Debo decir que los instantes de reflexión de Francisco Rojas, aquel momento que se tomaba para revolcar entre sus lejanos recuerdos, no fueron para mí otra cosa que un aliento contenido. Ese mismo que se invoca justo antes de saltar al vacío o sumergirse entre un abismo líquido. Por un segundo y por primera vez sentí que sus dos ojos me observaban.
—Lo siento, nunca he visto papeles viejos o manuscritos en la iglesia. El cura Salmuera tampoco mencionó algo parecido.
El viejo se arrodilló de nuevo sobre el césped, acomodando tulipanes y claveles entre los floreros de las lápidas que rezumaban agua lluvia de la noche anterior.
 Caminé sobre los muertos hasta ganar la salida, desde donde divisé Espinama entera. Me encontré en un estado tambaleante, similar al de un boxeador recién golpeado que se apresta a caer. Busqué entonces entre los tejados la punta de la iglesia. Allí estaba, lógicamente; era de piedra, con una cubierta de tejas de pizarra negra. Sin embargo un poco más arriba, del otro lado de la carretera dentro del mismo pueblo, divisé otra iglesia. Ésta tenía un diseño rectilíneo y grandes ventanales, puros años setenta; había dos iglesias, no entendía.
Caminé sobre los muertos hasta ganar la salida, desde donde divisé Espinama entera. Me encontré en un estado tambaleante, similar al de un boxeador recién golpeado que se apresta a caer. Busqué entonces entre los tejados la punta de la iglesia. Allí estaba, lógicamente; era de piedra, con una cubierta de tejas de pizarra negra. Sin embargo un poco más arriba, del otro lado de la carretera dentro del mismo pueblo, divisé otra iglesia. Ésta tenía un diseño rectilíneo y grandes ventanales, puros años setenta; había dos iglesias, no entendía.
Me alejé del cementerio y dirigí mis pasos hacia la antigua iglesia con techo de piedra. Mientras atravesaba las calles de ese pueblo de octogenarios, me pareció éste aún más vacío y más muerto que ningún otro. No me crucé con ningún alma para cuando alcancé la verja del templo. No obstante, debo decir que al traspasar la reja sí noté algo extraño. Un cerrojo enorme y oxidado sellaba, con la ayuda de un candado, la puerta principal del recinto y no había otra entrada. La iglesia en realidad tenía un pequeño pero muy descuidado antejardín, con un muro hecho de arcadas que dividía justamente el antejardín de la propia calle. Ese muro tan antiguo como la propia iglesia no rodeaba por completo la construcción, en un momento dado giraba 90 grados y enfilaba directamente contra una de las paredes de la iglesia, donde terminaba.
Con la iglesia sellada podía haber dado la vuelta y marcharme, pero entendí que en mi país muy pocos sabemos de la existencia y desaparición del «Compendio historial». Somos aún más escasos los que leemos a Enrique Otero D’Costa, cuya mejor producción vio la luz en la Bogotá de los años treinta y los que leen la diminuta y exhaustiva letra de los pies de página se pueden contar con los dedos de una mano. Pero tal vez sólo yo fuese tan maniático de leer las notas al pie de este remoto escritor y de atreverme a ponerlas en práctica. No podía rendirme así de fácil.
Ese muro exterior formado de arcadas que se encontraba finalmente contra una pared de la iglesia, terminaba también cerca de una estrecha y elevada ventana. Antes de intentar cualquier cosa, verifiqué que nadie estuviese siguiendo mis pretensiones. Dejé la chaqueta y el saco que traía sobre el piso y con ambas manos me aferré al borde superior del muro, que para ser francos se veía bastante débil. Al intentar completar la flexión, una de las rocas de las que me había agarrado cedió y fue a parar exactamente sobre mi cabeza. Debo confesar que tuve que sentarme y esperar a que el dolor y el bochorno se apaciguaran para intentarlo de nuevo. Haciendo de equilibrista sobre el muro, logré llegar hasta la pared de la iglesia donde, inclinándome a la derecha y estirando al máximo los brazos hacia arriba, alcancé apenas el borde inferior de la ventana. Sin pensarlo demasiado, terminé colgado de la parte inferior de ésta, y luego de un intenso y corto esfuerzo pude descansar el abdomen sobre ese borde y contemplar así la capilla por dentro.
Una visión surrealista se reveló dentro de aquel recinto. El techo estaba roto y un grueso haz de luz se filtraba hacia el interior. Lo cierto es que gracias a esa cubierta agujereada pude descubrir cómo se abría paso, entre las baldosas del piso de la nave, un árbol gigantesco que se apropiaba con su follaje de buena parte del espacio y cuyas ramas más altas se aprestaban a escapar por el agujero en el techo. El árbol no era la única planta dentro de la iglesia, que en realidad estaba infestada de malezas y pasto. Antes de descender también noté unos andamios y tablas arrumadas junto al altar. Luego de tomar las fotos del caso, descendí confundido a la calle y me dirigí hacia el carro. Sobre la vía volví a encontrar a mi vieja anfitriona, quien se acercaba apoyándose en su bastón; traía puestos un par de zapatos de madera, una especie de zuecos con cuatro taches. Según me explicó, se llamaban alparcas y se usaban para el barro.
—Mi señora, ¿qué le pasó a la iglesia?
—Cómo que qué le pasó. La guerra, hijo.
—¿Cuál guerra? —le pregunté aún aturdido.
—La guerra civil. Arrasaron el pueblo y la iglesia con él, pero no la quemaron, por fortuna de Nuestro Señor.
La alcaldía la está empezando a reparar.
Me subí de nuevo al carro y luego de dar media vuelta empujé el acelerador hasta el fondo hacia Potes. Maldita sea, Otero D’Costa había escrito su pie de página antes de 1931 y la guerra comenzó en 1936.
El «Compendio historial» debe sobrevivir refundido en alguna biblioteca o archivo poco consultado en cualquier recóndita iglesia ibérica, por lo que su búsqueda continúa.»
Como vemos, en la narración de Hermida, que puede leerse completa en la Revista Número, se combinan elementos reales con otros de ficción o inexactos. Lo que parece claro es que estuvo en Espinama, hacia el año 2000 si nos guiamos de las fechas del título de su artículo, en busca de ese "Compendio historial de las conquistas del Nuevo Reino de Granada" de Ximénez de Quesada.
En todo caso, el hecho de que historiadores colombianos se hayan fijado en Espinama constata la importancia que para la historia de aquel país podía tener la «relación manuscrita de la conquista de Nueva Granada» que, como vimos, ya había enumerado el párroco a López Barbadillo años atrás. Fuera o no el "Compendio historial" que ellos buscaban, era un documento importante como lo fue "El jardín de Venus" de Samaniego y, quizás, otros de los documentos y libros contenidos en el arcón. ¿Qué fue de ellos? Posiblemente la pista dada a Hermida fuera correcta y los que no hubieran sido retirados antes por alguien (como hizo López Barbadillo con El Jardín de Venus) quizás fueron quemados en la Guerra Civil por los milicianos republicanos en la hoguera que hicieron en la plaza para quemar imágenes y libros de la iglesia.
Aprovecho para hacer un llamamiento. Si alguien conserva libros o manuscritos antiguos o "papeles viejos", por favor, no los destruya y, si tiene a bien, permítame consultarlos. Gracias.
© Gabino Santos

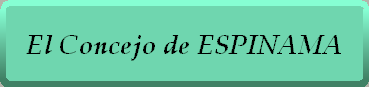

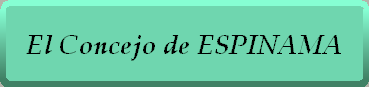
 «El paisaje del valle de Liébana en otoño es conmovedor. Las escarpadas montañas que rodean la región se conservan grises hasta sus cumbres y ni una sola planta puede sostenerse o crecer sobre aquellas empinadas paredes. Aquellos picos y montañas, algo teatrales, se asemejan a un perfil de cartón recortado y teñido con témpera gris para el decorado de una obra. Los campos sobre los cuales avanza la carretera son en cambio de un verde encendido, sobre el cual vacas y cabras se ceban. Espinama apareció finalmente construida en una hondonada, a un lado del río que había estado bordeando desde que entré en La Liébana. Un pueblo perdido como todos los de este valle secreto, que sufre en invierno cuando la nieve cierra la salida por el cañón, quedando aislado del resto del mundo.
«El paisaje del valle de Liébana en otoño es conmovedor. Las escarpadas montañas que rodean la región se conservan grises hasta sus cumbres y ni una sola planta puede sostenerse o crecer sobre aquellas empinadas paredes. Aquellos picos y montañas, algo teatrales, se asemejan a un perfil de cartón recortado y teñido con témpera gris para el decorado de una obra. Los campos sobre los cuales avanza la carretera son en cambio de un verde encendido, sobre el cual vacas y cabras se ceban. Espinama apareció finalmente construida en una hondonada, a un lado del río que había estado bordeando desde que entré en La Liébana. Un pueblo perdido como todos los de este valle secreto, que sufre en invierno cuando la nieve cierra la salida por el cañón, quedando aislado del resto del mundo.
 Caminé sobre los muertos hasta ganar la salida, desde donde divisé Espinama entera. Me encontré en un estado tambaleante, similar al de un boxeador recién golpeado que se apresta a caer. Busqué entonces entre los tejados la punta de la iglesia. Allí estaba, lógicamente; era de piedra, con una cubierta de tejas de pizarra negra. Sin embargo un poco más arriba, del otro lado de la carretera dentro del mismo pueblo, divisé otra iglesia. Ésta tenía un diseño rectilíneo y grandes ventanales, puros años setenta; había dos iglesias, no entendía.
Caminé sobre los muertos hasta ganar la salida, desde donde divisé Espinama entera. Me encontré en un estado tambaleante, similar al de un boxeador recién golpeado que se apresta a caer. Busqué entonces entre los tejados la punta de la iglesia. Allí estaba, lógicamente; era de piedra, con una cubierta de tejas de pizarra negra. Sin embargo un poco más arriba, del otro lado de la carretera dentro del mismo pueblo, divisé otra iglesia. Ésta tenía un diseño rectilíneo y grandes ventanales, puros años setenta; había dos iglesias, no entendía.